
El rescatador
— Pií… Pií… — sonaban monótonos y rutinarios los pitidos del aparato, en estricta consonancia con los quebrados verticales que, al unísono con aquéllos, se dibujaban sobre la línea continua horizontal del monitor.
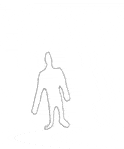
El aparato estaba conectado mediante electrodos a un anciano que yacía en una cama de hospital: un hombrecillo enjuto y desgarbado, al que por abreviar llamaremos Pi, en cuyas pupilas asomaba a ratos — pese a la enfermedad que lo consumía — un brillo pícaro, como de un niño que está cometiendo una travesura.
Junto a la cama, una anciana — a quien Pi llamaba, en este caso sin asomo de picardía ni desprecio, antes bien con orgullo y extremo cariño, “mi viejita ” — cubría con las suyas, y con cuidado para no despegar el electrodo, una de las manos de Pi.

En aquellos instantes, su viejita peroraba sobre un tal Bernardo Parrales. Este Parrales era un afamado columnista de renombre nacional.
— Y Parrales, Bernardo… Otro que tal baila… Como todos… Todavía le recuerdo, de jovencito, apareciendo por la tienda con tez cadavérica, el rostro demudado por la urgencia y la incapacidad de hilvanar la columna para aquel periodicucho de provincias en que trabajaba entonces… Y tú, como siempre y como con tantos otros… como con todo el mundo, en realidad: le recibías efusiva y cortésmente, y le decías: « Vamos a echarle a un ojo a esos apuntes, que seguro que la cosa tiene arreglo… ». Y al rato, tras una o dos horas, con tus consejos y supervisión le habías dejado lista la columna, lustrosa como un fino guante de seda… Y él se marchaba entusiasmado y deshaciéndose en elogios de gratitud… ¡Pero anda que se le ha ocurrido alguna vez –una sola vez– volver a visitarte a la tienda, después que pasara a ser columnista de renombre! O al menos hacerte alguna mención en alguna parte… Y como él, tantos otros, escritores de todo tipo que ahora están encumbrados: periodistas, poetas, novelistas…
— Ay mi viejita: Son hombres importantes; están demasiado ocupados con su escritura, las tertulias, promoción de sus obras y demás… Aparte, yo no hacía otra cosa más que sacar a la luz lo que los manuscritos ya tenían en sí mismos… Aquello que su inexperiencia, impaciencia o nervios les impedía ver por sí mismos…
— Y yo que mira que te lo dije una y otra vez: que, con tanto tiempo libre como te dejaba la tienda, que por qué en lugar de dedicar tu tiempo a los demás no te centrabas en sacar adelante tu propia obra, que proyectos los tenías, ¡y bien buenos! Que algo de literatura sé, aunque sólo sea como ávida y tenaz lectora…
— Ay mi viejita: Muchas veces me lo planteé… Pero me faltaba, me faltaba… No sé cómo llamarlo… El hambre de éxito, la necesidad de reconocimiento, o así… Es algo comparable a lo que, en los boxeadores de primera línea, llaman el instinto killer: el afán de llegar a la cumbre pase lo que pase y pese a quien pese. Pues bien, esa misma avidez, esa tenacidad, ese afán a prueba de bombas, es lo que yo observaba en todos esos escritores en ciernes a los que alguna que otra vez les eché una mano, por lo demás modesta. Pero es que yo jamás sentí esa hambre, no tenía ni sentía la necesidad del triunfo literario, y ello provocaba que, a los pocos días de trabajar en un proyecto, me hartase de él y volviese a mi querida y divertida rutina en la tienda… Entre otras cosas porque, dicho sea de paso, me resultaba mucho más fácil y ameno supervisar y hacer apuntes sobre la obra ajena que trabajar a fondo sobre la mía. Pero…

En este punto, hemos de hacer un inciso: Pi era un hombre culto, licenciado en filosofía y letras, voraz lector de todo tipo de literatura. Con sus ahorros y la modesta herencia paterna compró un modesto local a pie de calle, y abrió lo que para él era un sueño: una tienda de compraventa de libros usados. O sea, vivir rodeado de lo que tanto amaba: los libros. Y aún más: vivir (aunque fuera modestamente) gracias a ellos.
Y, por otra parte, la conversación que estamos relatando respondía a la veracidad de los hechos: Pi tenía muy buena mano como crítico literario; en seguida detectaba los puntos flacos de las obras ajenas, a la par que sus puntos fuertes; además, tenía un don extraordinario para vislumbrar estructuras, esquemas o ritmos donde los demás (incluidos los propios autores) sólo veían retazos de textos… Como consejero literario no tenía precio y, por no exagerar, no diremos que gracias a él muchas personas se habían convertido en grandes escritores (pues, para empezar, los buenos escritores llevan en sus venas la sangre literaria, y tarde o temprano, con consejeros o sin ellos, la sacan a relucir en su obra); pero sí creemos justo considerar que, tras el paso de muchos de estos escritores por la tienda de Pi, se produjo en su obra un antes y un después : una maduración que, aunque probablemente se hubiera llevado a cabo igualmente sin la colaboración de Pi, hubiera sido mucho más lenta.
Retornamos ahora a la conversación entre Pi y su viejita en el punto en que la habíamos dejado:
— Pero… —estaba diciendo Pi —, la verdad, en estos últimos tiempos, especialmente desde que empezó a fallarme el corazón, yo mismo me he preguntado a menudo lo que tú, viejita mía, con tanta razón me has echado en cara a menudo: que, si hubiera sido más tenaz –o más ambicioso– y menos perezoso, y me hubiera dedicado en cuerpo y alma a sacar adelante alguno de mis proyectos de novela, quizá ahora abandonaría este mundo más satisfecho… No por el hecho de que triunfara o no la novela, sino por el hecho de al menos haberla escrito… No sé, no sé…
— ¡No, no, no! ¿Qué estás diciendo? — clamó la viejita, sumamente preocupada, al ver a Pi sumido en tales cavilaciones, que paradójicamente ella misma había despertado — ¡Tú vales mucho más que una novela, que todas las novelas, que todos los escritores juntos! Porque tú, Pi… Tú… ¡Tú eres un rescatador ! — Y pronunció esta palabra en tono litúrgico, cual si se tratara de una cualidad sagrada, don de los dioses —. Todavía recuerdo la primera vez que te vi… Andabas, como de costumbre, sumamente despistado, enfrascado en tus pensamientos… de manera que, antes de que me diera tiempo a avisarte, te chocaste de bruces con la primera farola que te salió al paso. Aún trastabillando aturdido por el golpe, viste con el rabillo del ojo cómo una inocente criatura, casi un bebé –a la que su imprudente madre, en conversación con una amiga, había permitido desprenderse de su mano– salía a la calzada por entre dos coches… Al tiempo que un temerario conductor avanzaba por ella a toda velocidad… Y, sin dudarlo un instante, ¡te tiraste desde la otra acera para apartar a la criatura de un empujón! Y lo conseguiste, vaya si lo conseguiste… Pero la consecuencia fue que el coche te arrolló la pierna de mala manera, lo que, a la edad que por aquel entonces tenías, te supuso esta leve cojera que has de arrastrar de por vida. Y entonces lo supe: Tú eras –tú tenías que ser– mi rescatador. Prendada de ti, y en ausencia de un médico presente, argüí mi condición de enfermera todavía en activo para hacerme cargo de tu persona y hacerte un somero examen… Y me las arreglé también para acompañarte en la ambulancia, porque no quería perderte de vista: sabía, supe, desde el primer momento, que te necesitaba en mi vida… Me lo pusiste muy difícil, pero al final conseguí que te decidieras a pedirme una cita…
— Pero, mi viejita, no seas injusta: ¿Cómo que te lo puse muy difícil? ¡Pero si ya en la ambulancia te pedí tu teléfono, así como permiso para llamarte y quedar algún día contigo…!
— Bueno, sí, eso es verdad, pero… En fin, yo sé lo que me digo… — Y, efectivamente, ella sabía lo que se decía: porque, con la característica intuición femenina, desde el principio se dio cuenta de que Pi, si bien sentía por ella una indudable atracción y una viva ternura, no la amaba con la fogosa pasión con que sin duda habría amado a sus predecesoras…
Y así era: Pi no sintió nunca por “su viejita ” la pasión desenfrenada del enamorado… Pero, las veces que antaño sintió dicha pasión por otras mujeres, sus amores no sólo no se habían consumado, sino que habían terminado, en mayor o menor medida, en desastre —para él —.
Cuando Pi conoció a su viejita, ambos frisaban ya la cincuentena, y Pi consideró que muy posiblemente ésta era su última oportunidad: la última oportunidad de no vivir el resto de sus días como un solitario sino, por el contrario, compartir su vida, de ahí en adelante, con una estupenda y excelente mujer: tierna, bondadosa, hermosa… y, sobre todo: que le amaba sin resquicio alguno de duda, de sombra, ni de temor a amarle. Antes bien: que le amaba con encendida admiración. De manera que se agarró a su compañía como a un clavo ardiendo. Pero ojo: no se agarró como un desesperado, no… Porque en su compañía sentía a menudo cómo le embargaba la más embriagadora ternura, cómo juntos se reían cándidamente como niños felices… En suma: congeniaban casi sobrenaturalmente. Así que la expresión del “clavo ardiendo” no es afortunada; más valga como descriptiva del denodado empeño, no ya en no perder a su compañera, sino en tornarla su compañera para el resto de sus días.
Más adelante, Pi — ya firmemente decidido a proponerle matrimonio — se vio en un brete en lo que a pedirle la mano se refiere… En realidad, el brete no era por temor a que le rechazara — ambos se conocían ya lo suficiente como para saber que la respuesta iba a ser afirmativa —, sino por el hecho de que Pi se había propuesto que la petición de mano fuera su mayor obra de arte: ya que no dejaba obra alguna escrita, o de otra índole, esa su petición de mano iba a ser fantástica: su creación, una obra mágica que no tendría parangón… y dedicada única y exclusivamente a ella.
De hecho, Pi pasó meses rumiando en cómo llevar a cabo la susodicha petición, mientras su viejita se impacientaba, porque notaba que estaba al caer, pero desconocía el motivo por el que — recurriendo a una grosera metáfora, ustedes lectores disculpen — la fruta, estando ya madura, no acababa de caer.
Al fin Pi encontró la manera: la increíble, mágica y fantástica manera en que le pidió la mano a su viejita; y todo salió bien… Y para ella fue el colmo de la felicidad.
Se preguntará el lector en qué consistió la nunca antes vista petición de mano de Pi a su desde entonces prometida, y más adelante esposa… Pues bien: no vamos a contárselo; no vamos a contárselo, no porque no queramos hacerlo, sino porque no podemos : Con esa tácita comunidad de sentimientos que reinaba entrambos, por la cual no necesitaban mediar palabra alguna para la toma de decisiones importantes relativas a los dos, Pi y su compañera decidieron que nunca le contarían a nadie esta maravillosa proeza; que habría de ser, desde su ejecución en adelante, su secreto, una hazaña amorosa sólo por ellos conocida.

Volvamos al presente de esta historia: La viejita de Pi, al comprobar que su discurso había hincado en llaga y ensombrecido el ánimo de Pi, siguió encendiéndose para animarle (pero sin necesitar por ello de ningún artificio ni retórica, tan sólo expresando lo que de veras sentía):
— Eres un rescatador, Pi, y eso vale más que toda la literatura del mundo, que todos los escritores juntos: Tú has formado artistas, has rescatado espíritus perdidos, has salvado vidas, incluso has salvado almas: ¡Tú salvaste mi alma, Pi! ¿Qué hubiera sido de mí sin ti? ¡¡Eres mi rescatador, Pi!! — Y, al concluir estas frases con indecible y embriagadora ternura, a la viejita se le llenaron los ojos de lágrimas: lágrimas de amor.
A Pi, por su parte, las comisuras de sus labios se le fueron distendiendo en una cada vez más amplia sonrisa — que al final ya trazaba un arco de lado a lado de su cara —, al tiempo que la barbilla se le llenó de bultitos y hoyuelos bamboleantes — a la manera del copete de un flan recién hecho —. Y los ojos se le llenaron de lágrimas: al principio contenidas, luego vertiéndose por su rostro sin sombra alguna de vergüenza.
— Piií… Piií… Piií… — sonaron urgentes los pitidos, como el silbato de un árbitro llamando la atención de un jugador faltón… Hasta el punto de que Pi, perdida la noción del tiempo y el espacio, pensó que se trataba de algún escritor novel que reclamaba su presencia. « ¡Pues sí! ¡Que se espere sentado! Por nada del mundo cambiaría yo este instante de eterna y gloriosa felicidad… »
El aparato enmudeció; y, en consonancia con su silencio, los quebrados desaparecieron definitivamente de la línea del monitor, que pasó a ser monótona, permanente y matemáticamente horizontal.
Ignacio Iglesias
Madrid, febrero de 2017
Descargar El rescatador y otros cuentos, de Ignacio María Iglesias Labat »

Jero
7 de febrero de 2017Un relato lleno de ternura y emoción, de bonitos giros en la historia que lo hacen inolvidable!!
Gracias Nacho!!
v68hKt
8 de febrero de 2017Muchas gracias, Jero, Me alegra que te guste!!
Un abrazo
José Luis
9 de febrero de 2017Un relato magistral, lleno de sensibilidad, magnífico, me ha encantado amigo Nacho
v68hKt
10 de febrero de 2017Gracias, amigo Jose!!! Así da gusto ☺